 A veces me anonada la capacidad que tuve a los nueve años para comprender que estaba en una trampa y escaparme.
A veces me anonada la capacidad que tuve a los nueve años para comprender que estaba en una trampa y escaparme.¿Cómo fue que el niño que era yo en octubre de 1929 pudo, por las críticas de unos compañeros del cuarto curso, romper sus historietas de Buck Rogers y un mes más tarde pensar que esos compañeros eran todos un montón de idiotas y volver a coleccionar?
¿De dónde me venían la fuerza y el discernimiento? ¿Qué clase de proceso me ayudó a decir: Más me valdría estar muerto? ¿Qué me está matando? ¿De qué estoy enfermo? ¿Cuál es la medicina?
Obviamente, yo era capaz de responder. Designé la enfermedad: haber roto las historietas. Encontré la medicina volver a coleccionar, no importaba qué.
Lo hice. Y bien hecho que estuvo.
Pero de todos modos: ¿a esa edad? ¿Acostumbrado como está uno a responder a la presión de sus iguales?
¿De dónde saqué el valor para rebelarme, cambiar de vida, vivir solo?
No quiero sobrevalorar el asunto, pero maldita sea, me encanta ese niño de nueve años, quien demonios fuese. Sin su ayuda yo no habría sobrevivido para presentar estos ensayos.
Parte de la respuesta, desde luego, radica en que, perdidamente enamorado como estaba de Buck Rogers, no podía ver destruido mi amor, mi héroe, mi vida. Casi así de simple. Era como si a uno le ahogaran o le mataran a balazos al amigo del alma, al compinche que es el centro de la vida. A un amigo muerto así no se le puede ahorrar el funeral. Quizá Buck Rogers, comprendí, conociera una segunda vida si yo se la daba. Así que le respiré en la boca y, ¡vaya!, hete aquí que se sentó y empezó a hablar y dijo... ¿qué cosa?
Grita. Salta. Juega. Deja atrás a esos hijos de puta. Ellos nunca vivirán como tú.
Anda, hazlo.
Salvo que yo nunca usé las palabras HDP. No estaban permitidas. Mis protestas no superaban el tamaño y la fuerza de un caray. ¡Sigue viviendo!
De modo que coleccioné comics, me enamoré de las ferias ambulantes y las ferias universales y empecé a escribir. ¿Y qué se aprende escribiendo?, preguntarán ustedes.
Primero y principal, uno recuerda que está vivo y que eso es un privilegio, no un derecho. Una vez que nos han dado la vida, tenemos que ganárnosla. La vida nos favorece animándonos y pide recompensas.
Así que si el arte no nos salva, como desearíamos, de las guerras, las privaciones, la envidia, la codicia, la vejez ni la muerte, puede en cambio revitalizarnos en medio de todo.
Segundo, escribir es una forma de supervivencia. Cualquier arte, cualquier trabajo bien hecho lo es, por supuesto.
No escribir, para muchos de nosotros, es morir.
Debemos alzar las armas cada día, sin excepción, sabiendo quizá que la batalla no se puede ganar del todo, y que debemos librar aunque más no sea un flojo combate. Al final de cada jornada el menor esfuerzo significa una especie de victoria. Acuérdense del pianista que dijo que si no practicaba un día, lo advertiría él; si no practicaba durante dos, lo advertirían los críticos, y que al cabo de tres días se percataría la audiencia.
Hay de esto una variante válida para los escritores. No es que en esos pocos días se vaya a fundir el estilo, sea lo que fuere.
Pero el mundo le daría alcance a uno, e intentaría asquearlo. Si no escribiese todos los días, uno acumularía veneno y empezaría a morir, o desquiciarse, o las dos cosas.
Uno tiene que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruya.
Porque escribir facilita las recetas adecuadas de verdad, vida y realidad, que permiten comer, beber y digerir sin hiperventilarse y caer en la cama como un pez muerto.
En mis viajes he aprendido que si dejo de escribir un solo día me pongo inquieto. Dos días y empiezo a temblar. Tres y hay sospechas de locura. Cuatro y bien podría ser un cerdo varado en un lodazal. Una hora de escritura es un tónico. De nuevo en pie, corro en círculos clamando por un par de polainas limpias.
Pues bien: de un modo u otro, de eso trata este libro.
De tomar una pizca de arsénico cada mañana para sobrevivir hasta el atardecer. Y otra pizca al atardecer para sobrevivir y algo más hasta el alba.
La microdosis de arsénico así ingerida lo prepara a uno para no ser envenenado y destruido por entero.
Trabajar en medio de la vida es administrarse esa dosis.
Manipular la vida, lanzar brillantes orbes coloridos a que se fundan con los oscuros, mezclar una diversidad de verdades. Recurrimos a la grandeza y hermosura de la existencia para soportar los horrores que nos dañan directamente en nuestros familiares y amigos, o a través de los periódicos y la tele.
No hay que negar los horrores. ¿Quién de nosotros no ha visto morir de cáncer a un amigo? ¿Qué familia no tiene un pariente muerto o lisiado por un automóvil? Yo no la conozco. En mi propio círculo el coche ha destruido a una tía, un tío, un primo y seis amigos. La lista es interminable y aplastante si uno no la enfrenta creativamente.
Lo que significa escribir como cura. No completa, claro. Nadie supera del todo el hecho de tener a los padres en el hospital o a la persona amada en la tumba.
No quiero usar la palabra «terapia»; es demasiado limpia, demasiado estéril. Sólo digo que cuando la muerte reduce la marcha de otros, uno tiene que preparar deprisa un trampolín y saltar de cabeza a la máquina de escribir.
Los poetas y artistas de tiempos lejanos sabían muy bien lo que acabo de decir o puse en los ensayos que siguen. Aristóteles lo dijo para los siglos. ¿Lo han escuchado últimamente?
Estos ensayos fueron escritos en distintos momentos, a lo largo de treinta años, para expresar descubrimientos especiales, para servir a especiales necesidades. Pero en todos resuenan las mismas verdades de autorrevelación explosiva y asombro continuo ante lo que el hondo pozo contiene cuando uno se arma de valor y da un grito.
Acabo de escribir esto cuando me llega una carta de un escritor joven, desconocido, diciendo que va a adoptar un lema que encontró en mi Convector Toynbee.
«... mentir dulcemente y probar que la mentira es verdad... Todo, al fin y al cabo, es una promesa. Lo que parece una mentira es una ruinosa necesidad que desea nacer...» y ahora: últimamente he dado con un nuevo símil para describirme.
Puede ser de ustedes.
Todas las mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo.
Después de la explosión, me paso el resto del día juntando los pedazos.
Ahora les toca a ustedes. ¡Salten!
Ray Bradbury

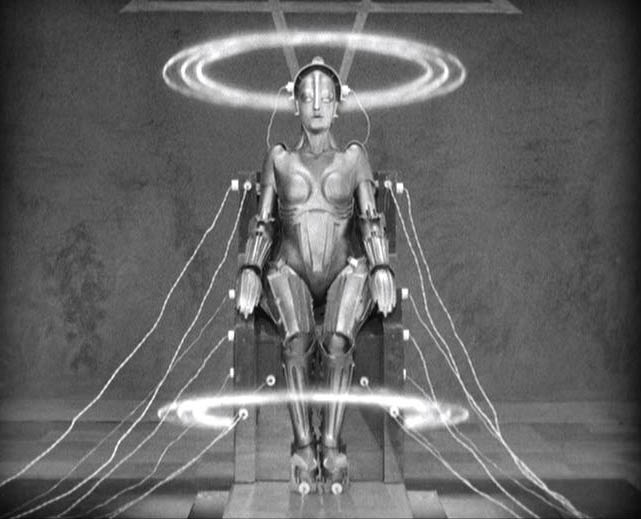
No hay comentarios:
Publicar un comentario