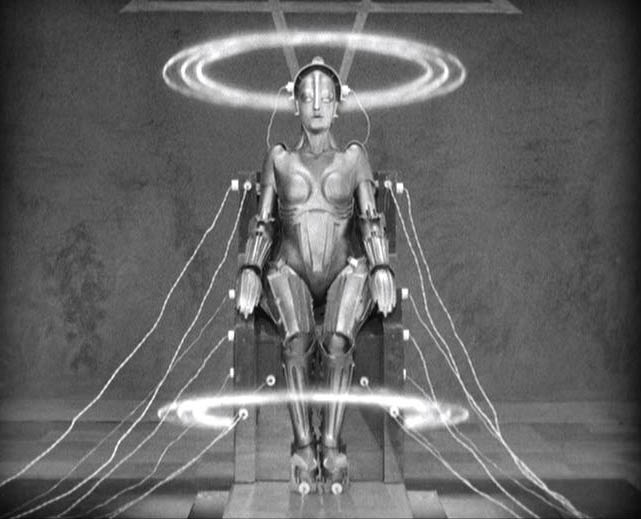El concurso de la semana:
El concurso de la semana:Atended, zagales y zagalas:
Poco después de las tres de la tarde del 22 de abril de 1973, un arquitecto de treinta y cinco años llamado Robert Maitland corría saliendo de Londres por el carril rápido del cruce del oeste. A seiscientos metros de la unión con el recién construido ramal de la autopista M4, cuando el Jaguar había pasado ya la velocidad límite de cien kilómetros por hora, el neumático delantero izquierdo reventó de pronto. Robert Maitland tuvo la sensación de que el aire golpeaba el parapeto de cemento y estallaba dentro de su propio cráneo. Durante breves segundos antes del choque, aturdido por el impacto en la cabeza del borde cromado de la ventanilla, se aferró a los rayos del volante. El coche osciló de un lado a otro cruzando los carriles desiertos, sacudiéndole las manos como una marioneta. El neumático destrozado trazó una raya negra en diagonal sobre las líneas blancas de marcación en la larga curva de la autopista. Fuera de control, el coche irrumpió a través de la empalizada de caballetes de madera al borde del camino, y rodó cuesta abajo por el terraplén de hierba. Treinta metros más adelante, se detuvo contra el herrumbrado chasis de un taxi volcado. Apenas lastimado por la violenta tangente que le había rozado la vida, Robert Maitland permaneció tendido sobre el volante, la chaqueta y los pantalones tachonados con fragmentos de parabrisas, como un traje de luces.
En esos primeros minutos, mientras se recuperaba, Robert Maitland no pudo recordar del choque mucho más que el estallido del neumático, la oscilación de la luz del sol en el momento en que el coche salía del túnel, y los fragmentos del pulverizado parabrisas que se le clavaban en la cara. La secuencia de acontecimientos violentos, que sólo había durado unos microsegundos, se había abierto y cerrado detrás de él como una válvula del infierno.
–... Dios mío... –se oyó decir Maitland, y reconoció el débil susurro. Seguía aún con las manos apoyadas en los rayos partidos del volante, los dedos extendidos e inermes como si se los hubieran disecado. Apretó las palmas contra el borde del volante y se enderezó. El coche se había detenido en una pendiente entre las ortigas y las hierbas altas que llegaban al borde de la ventanilla. El aplastado radiador del Jaguar escupía gotas de agua herrumbrosa y un vapor siseante salía a chorros. El motor resonaba con un rugido hueco, un sonajero mecánico y letal.
Maitland clavó los ojos en la caja de dirección bajo el panel de instrumentos, advirtiendo la postura rara en que le habían quedado las piernas. Se veía los pies entre los pedales como si una misteriosa cuadrilla de demolición se los hubiera puesto allí de prisa luego de preparar el accidente. Movió las piernas y se tranquilizó al ver que retomaban la posición de costumbre, a ambos lados de la barra de dirección. El pedal le presionaba la planta del pie. Maitland ignoró la hierba y la autopista, se miró el cuerpo, e inició un cuidadoso inventario. Se tanteó los muslos y el vientre, se sacudió de la chaqueta los fragmentos del parabrisas y se apretó el tórax, tratando de averiguar si tenía algún hueso roto.
En el espejo retrovisor se examinó la cabeza. Un magullón triangular, como la hoja de una paleta de albañil, le marcaba la sien derecha. La frente estaba cubierta de manchas de suciedad y aceite que el estallido del parabrisas había llevado al interior del coche. Maitland se masajeó la mandíbula cuadrada y las mejillas enjutas, tratando de dar alguna expresión a los músculos y la piel pálida. Los ojos le devolvieron la mirada desde el espejo, impertérritos e inexpresivos, como si Maitland estuviese mirando a un gemelo psicótico. ¿Por qué había conducido tan rápido? Había salido a las tres del despacho en Marylebone, intentando evitar el tránsito del atardecer, y con tiempo de sobra para viajar con seguridad. Recordaba haber virado en la intersección del oeste, y haber avanzado luego hacia el túnel del paso elevado. Todavía podía oír el ruido de los neumáticos mientras golpeaban a lo largo del borde de cemento levantando una nube de polvo y de envoltorios de cigarrillos. Mientras el coche emergía de la bóveda del túnel, el sol de abril se había irisado en el parabrisas, cegándolo por un instante...
El cinturón de seguridad, que usaba rara vez, pendía del soporte junto al hombro de Maitland. Como él mismo admitía con franqueza, conducía invariablemente muy por encima de la velocidad límite. Una vez dentro del coche, algún gene bromista, un rasgo de osadía ancestral, se imponía a todo el resto de su carácter, generalmente cauteloso y lúcido. Y ese día, mientras corría a lo largo de la autopista, fatigado luego de tres días de reuniones y preocupado e inquieto porque iba a encontrarse con su mujer después de haber pasado una semana con Helen Fairfax, él mismo había dispuesto casi deliberadamente el choque, tal vez como una forma extravagante de racionalización. Sacudiendo la cabeza, Maitland golpeó el parabrisas con la mano, quitando los restos. Frente a él estaba el taxi oxidado con que había ido a chocar el Jaguar. Ocultos a medias por las ortigas, otros coches destartalados yacían alrededor, despojados de neumáticos y accesorios de cromo, con las puertas herrumbradas y abiertas.
Maitland salió del Jaguar y se detuvo en medio de la hierba, que le llegaba a la cintura. Al apoyarse en el techo, la pintura recalentada le quemó la mano. El sol de la tarde caldeaba el aire estancado al pie del terraplén. Algunos coches atravesaban la autopista, los techos visibles por encima de la balaustrada. Unos surcos largos y profundos, como las incisiones de un escalpelo gigantesco, habían sido trazados por el Jaguar en la tierra apisonada del terraplén y señalaban el punto en que Maitland se había salido del camino, a unos treinta metros del túnel. Esa sección de la autopista, y las vías de salida hacia el oeste del cruce elevado se habían abierto al tránsito hacía sólo dos meses, y todavía había que instalar una buena parte de la valla de contención.
Maitland se abrió paso entre las hierbas hasta llegar a la parte delantera del coche. Le bastó una ojeada para convencerse de que no podía llevarlo hasta algún camino de acceso próximo. El morro del coche estaba metido dentro de sí mismo como un rostro que se ha desmoronado. Tres de los cuatro faros estaban rotos, y la rejilla decorativa se había incrustado en el panel del radiador. A causa del impacto, los muelles de suspensión habían desencajado el motor, deformando la estructura del coche. El olor áspero del anticongelante y de la herrumbre caliente le lastimó la nariz a Maitland cuando se inclinó para examinar los guardabarros.
Un desastre total... Lo lamentó, pues el coche le gustaba. Echó a andar entre las hierbas hacia un claro de terreno entre el Jaguar y el terraplén. Era sorprendente que nadie se hubiera detenido aún para ayudarlo. Los conductores que emergían de la obscuridad del túnel hacia la rápida curva de la derecha a la luz del sol declinante estaban demasiado ocupados para advertir los caballetes caídos al lado del camino.
Maitland miró su reloj. Eran las tres y dieciocho; habían pasado poco más de diez minutos desde el choque. Mientras caminaba entre la hierba, se sintió casi mareado, como alguien que acabara de presenciar algún acontecimiento horrible, un accidente múltiple de carretera o una ejecución pública... Había prometido a su hijo de ocho años que volvería a tiempo de ir a buscarlo a la escuela. Maitland imaginó a David en ese momento, esperando pacientemente a las puertas de Richmond Park, cerca del hospital militar, sin saber que su padre estaba a menos de diez kilómetros, parado junto a un coche inservible al pie del terraplén de la autopista. Irónicamente, en esa cálida tarde de primavera los mutilados de guerra estarían sentados en sillas de ruedas junto a la entrada del parque, como para mostrar al niño la variedad de lesiones que el padre hubiera podido sufrir. Maitland volvió al Jaguar, apartando con las manos la hierba áspera. Aun ese pequeño esfuerzo bastó para que el calor de la sangre le arrebatara la cara y el pecho. Miró alrededor por última vez, con el detenimiento de un hombre que examina una tierra ingrata que está a punto de abandonar para siempre. Estremecido todavía por el choque, empezaba ya a darse cuenta de los magullones que tenía en los muslos y el pecho. El impacto lo había arrojado sobre el volante como un saco de arena roto... lo que los especialistas en seguridad llamaban modestamente la segunda colisión. Mientras se calmaba, se recostó contra el Jaguar; quería grabarse en la mente ese lugar de malezas silvestres y coches abandonados donde casi había perdido la vida.
Protegiéndose los ojos del sol, Maitland vio que el accidente lo había arrojado a una pequeña isla entre tres autopistas convergentes, un triángulo de unos doscientos metros de largo. El vértice de la isla apuntaba hacia el oeste, donde declinaba el sol; la luz cálida caía ahora sobre los lejanos estudios de televisión de White City. La base del triángulo era el paso que iba hacia el sur a unos veinte metros de altura sobre unos macizos pilares de cemento. Las chapas corrugadas que protegían de posibles salpicaduras a los vehículos que pasaban por debajo, ocultaban los cinco carriles.
Detrás de Maitland se alzaba el murallón norte de la isla, el terraplén de nueve metros de altura de la autopista del oeste, por la que había venido. Frente a él, y en el límite sur, se empinaba el terraplén del camino de tres carriles, que se curvaba hacia el noroeste por debajo del paso elevado y se unía con la autopista en el vértice de la isla. A pesar de que no estaba a más de trescientos metros de distancia, este terraplén de hierba reciente parecía velado por el resplandor recalentado de la isla, junto a las malezas, los coches abandonados y el equipo de construcción. El tránsito avanzaba hacia el oeste por los carriles del camino de acceso, pero los parapetos metálicos impedían que los conductores vieran la isla. Los postes altos de tres señales indicadoras se elevaban desde bloques de cemento construidos a un costado de la carretera.
Maitland se dio vuelta en el momento en que el autocar de una línea aérea pasaba por la autopista. Los pasajeros del piso superior, con destino a Zurich, Stuttgart y Estocolmo, iban rígidamente instalados en los asientos como un grupo de maniquíes. Dos de ellos, un hombre de edad mediana que llevaba una gabardina blanca y un joven sij con la cabeza envuelta en un turbante, observaron a Maitland, y durante unos segundos lo miraron a los ojos. Maitland les devolvió la mirada y decidió no hacerles señas ¿Qué creerían que estaba haciendo allí? Desde el piso superior del autocar, bien podía parecer que el Jaguar estaba intacto, y quizá los viajeros suponían que Maitland era un funcionario de tránsito o un ingeniero de caminos. Por debajo del paso elevado, en el extremo este de la isla, una cerca de malla de alambre separaba el triángulo yermo del terreno próximo, un vaciadero municipal clandestino. En la sombra, bajo la arcada de cemento, había varios camiones de mudanzas destartalados, una pila de cartelones rotos, montones de neumáticos y desechos de metal. A unos cuatrocientos metros hacia el este del paso superior, visible a través de la cerca, estaba el centro de compras del barrio. Un autobús rojo de dos pisos daba la vuelta a una pequeña plaza, pasando frente a los toldos a rayas de las tiendas. Evidentemente, el único camino de salida eran los terraplenes. Maitland quitó del panel de instrumentos la llave de contacto y abrió el portaequipajes del Jaguar. Las probabilidades de que algún vagabundo o un chatarrero encontraran el coche eran mínimas; la isla estaba separada del mundo circundante por la altura de los terraplenes en dos de los lados y por el cercado de alambre en el tercero. Los contratistas no habían iniciado todavía la obligatoria remodelación, y el contenido original del terreno, con coches oxidados y malezas, aún estaba intacto.
Maitland aferró la manija del maletín, e intentó sacarlo del portaequipajes: se encontró con que el esfuerzo lo mareaba. La sangre se le había retirado instantáneamente de la cabeza, como manteniéndose en circulación mínima. Dejó el maletín, y se apoyó débilmente contra la tapa abierta del portaequipajes.
En los paneles lustrosos de los guardabarros traseros, se quedó mirando la imagen distorsionada de sí mismo. La figura alta se estiraba como un espantapájaros grotesco, y la cara pálida se desangraba sobre los contornos ondulados de la carrocería. La mueca torcida de un loco, con una oreja sobre un pedículo a quince centímetros de la cabeza.
El accidente lo había afectado más de lo que suponía. Maitland observó el contenido del portaequipajes: el equipo de herramientas, una pila de revistas de arquitectura y una caja de cartón con media docena de botellas de vino de Borgoña blanco que le llevaba a Catherine, su mujer. Después de la muerte del abuelo, el año anterior, la madre de Maitland había estado regalándole algunos de los vinos del viejo.
–Maitland, ahora te vendría bien un trago –se dijo en voz alta. Echó llave al portaequipajes y del asiento trasero retiró el impermeable, el sombrero y la cartera. Con el choque, algunos objetos olvidados se habían salido de debajo de los asientos: un tubo medio vacío de crema para el sol, recuerdo de unas vacaciones en La Grande Motte con la doctora Helen Fairfax, las pruebas de una ponencia que ella había presentado en un seminario pediátrico, un paquete de los cigarrillos de Catherine, que él le había escondido cuando intentó que ella dejase de fumar.
Con la cartera en la mano izquierda, el sombrero puesto y el impermeable sobre el hombro derecho, Maitland echó a andar hacia el terraplén. Eran las tres y treinta y uno; todavía no había pasado media hora desde el accidente.
Volvió la cabeza, mirando a la isla por última vez. La hierba, de más de un metro de alto, separada por los sinuosos corredores que él había abierto mientras iba de un lado a otro alrededor del coche, ya volvía a cerrarse, ocultando casi el Jaguar plateado. Una tenue luz amarilla se extendía sobre la isla, un resplandor desagradable que parecía elevarse desde la hierba, como un enjambre de insectos sobre una herida purulenta.
--------------------------------------
Bien, amigos, este es el primer capítulo de un buen libro de un autor que a todos nos gusta (¿a alguien no le gusta este señor? Imposible, el mundo es perfecto, de eso no nay duda)
La pregunta es la siguiente:
* ¿A qué obra nos referimos?
A los primeros 5 acertantes les será enviada una cópia digital de la obra completa en cuestión.
Esto es parte de una especie de concurso que llevaremos a cabo periódicamente a partir de ahora... ¡a ver si leéis algo de una pu*a vez!